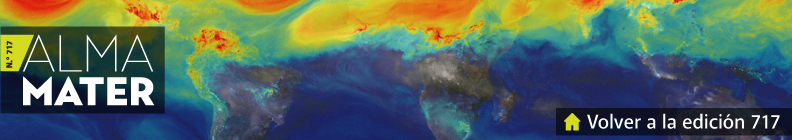Los enredijos entre la ciencia y la política
Los enredijos entre la ciencia y la política
Los enredijos entre la ciencia y la política
A propósito del especial sobre el cambio climático, el profesor Fabio Humberto Giraldo Jiménez habla de la cercana y sutil relación que ha habido desde hace siglos entre la ciencia y la política. A veces, los resultados de esa dupla pueden ser convenientes, contraditotrios y destructivas.
 Aunque parezca test de pato hay que decirlo: la ciencia y la política son distintas, pero no independientes.
Aunque parezca test de pato hay que decirlo: la ciencia y la política son distintas, pero no independientes.
Lo propiamente autónomo y distintivo de la ciencia es el método, que además de ser exclusivo es excluyente. Su ortodoxia en el uso persistente de la duda mediante la refutación y la falsación con pruebas contrarias son garantía de éxito epistemológico en la minimización de los errores.
Ese método es obligante para la ciencia y para los científicos. Pero no es obligatorio para la política ni para los políticos. La utopía de una «epistocracia», al modo de La República de Platón, o de una «polis científica» o de una dictadura científica es una elección política, cientificista pero no científica.
La política siempre ha sido una mezcla de hybris y sophrosyne, desmesura y prudencia, emociones tristes y eufóricas, habilidades viles y nobles, intereses egoístas y altruistas, racionalidad científica y opinión suelta. En el uso del poder concurren esas mezclas; se adaptan a discreción de las circunstancias. Y en ese proceso todo vale, incluso todo aquello que limita el poder: el derecho, las moralidades que se consideran buenas y mejores, el método científico.
Evidentemente no se puede hacer ciencia con los métodos de la política o, en otras palabras, no se hace ciencia como se hace política; no se gobierna o se administra el método científico con los métodos de la política; la prudencia y la osadía en la ciencia, son, por ejemplo, muy distintas en la política y, por supuesto, no tienen el mismo fin.
Pero la administración de la ciencia sí es un asunto político. Aun en el caso de que la administración de la ciencia esté a cargo de científicos y se realice con métodos científicos y en bien de la ciencia, es un asunto político. Por supuesto que en cualquier caso existe un límite: no se puede alienar el método científico. Pero también, en cualquier caso, sí se pueden enajenar sus resultados, desde la priorización de lo investigable hasta el uso de lo investigado. En ese sentido, la ciencia se puede enajenar sin alienarse, como ocurre cuando se afanan o se condicionan prioridades y resultados científicos.
Pero conviene aclarar el sutil límite que existe entre la política en general, que se refiere a toda forma de poder basado en la dominación (mediante la fuerza, por ejemplo) o en el acuerdo (mediante elecciones libres, por ejemplo), y la política pública que, en sentido más restringido, se refiere a la unificación de decisiones tomadas por autoridades públicas para solucionar problemas específicos, como «la política pública de ciencia, tecnología e innovación», por ejemplo, o como el proyecto de los ODS. Pero también conviene aclarar que las «políticas públicas» están determinadas por la «política», aunque tengan algún grado de autonomía metodológica y estén sujetas a acuerdos más acotados y especializados.
Esta descripción brusca y realista debería incitarnos a participar en la política general y específica con la intención de que sus métodos decisionales apelen más a la racionalidad científica y, por supuesto, para que se diseñen y se realicen políticas públicas para la socialización del pensamiento científico, del conocimiento científico y de la investigación científica.
Es contradictorio con el fin ético de la ciencia que su capacidad constructiva resulte destructiva y que uno de los grandes inventos de la racionalidad científica aplicada a la política, la democracia como forma de gobierno y como clase de sociedad, conviva con la guerra, con la pobreza de la mayor parte de la humanidad y con el daño de su entorno. Es contradictorio el progreso material con el lerdo avance de una moralidad humanista y humanitaria.